
Buena parte del conocimiento de la realidad de los adolecentes con los que convivimos se puede adquirir simplemente con observar y escuchar. También, creando las condiciones para que hablen. Pero, de vez en cuando, hay que preguntar.
Los padres y madres se quejan de que sus hijos no hablan y de que tampoco obtienen gran cantidad de información preguntando. En un espacio educativo, en la escuela, cuando se trata de tener una sesión individual de trabajo personalizado, de seguimiento, de discusión sobre dificultades o conflictos, los “interrogatorios” de despacho se convierten en una secuencia de preguntas a las que siguen monosílabos, dejados caer con mayor menor desgana.El resultado: una sensación de no saber cómo llegar a saber y una gran duda sobre el valor de la información obtenida.
Cuando en diferentes momentos preguntamos para saber, conviene recordar algunos criterios como estos:
1. Esperar el momento. Evitar preguntar cuando temen ser preguntados y reaccionaran negativamente o darán una respuesta preparada (todo buen adolescente que llega tarde a casa recorre el camino elaborando el “discurso” que venderá a sus padres). Es mucho más fácil que expliquen algo cuando no parece haber problemas en el horizonte (cuando creían olvidado el conflicto, cuando no estamos buscando directamente si se droga, cuando las dificultades parecen ser agua pasada).
2. No hacer más de “dos” preguntas seguidas (en casa, después de la ristra interrogativa sobre “de donde vienes”, “con quien estabas”, “qué hacías”, etc. el adolescente acaba preguntando si está en una comisaría). Las preguntas directas deben estar diluidas entre otros comentarios e intercambios de informaciones. Estamos juntos para “hablar” no para preguntarles. No siempre lo que quieren decir es lo que nos interesa
saber, aunque debería interesarnos. No siempre están dispuestos a explicar lo que deseamos saber.
3. Explicar algo, algo propio, entre medio. La adolescencia ha supuesto el final de la “minoría”. Para ellos y ellas “hablar” con las personas adultas comporta dar por supuesto un cierto diálogo en pie de igualdad. Se rompe la idea unidireccional del interrogatorio cuando se hace conocedor al adolescente de información singular, propia, relacionada con la vida que hemos de compartir (en casa, por ejemplo, es más fácil que nos hable de sus dificultades si nosotros, sin rollos extraños, les hacemos partícipes de algunas de nuestras dificultades laborales; en la escuela, podemos hablar sobre su implicación en un conflicto en la medida que le hacemos conocedor de nuestras dificultades para encontrar una respuesta adecuada; en una actuación de
salud podemos hacer que aporte información clave si le explicamos nuestras dificultades para establecer un diagnóstico).
4. Deducir, aunque sea de forma incompleta. No siempre es necesario preguntarles. Los adolescentes con la cara pagan. Sus rostros, sus actitudes, sus rebotes, sus silencios o sus discursos son una gran fuente de información (si se les mira y se les escucha). Hay que aprender a deducir (es fácil deducir cuánto han bebido a partir de cuánto dinero se pueden gastar; saber sobre sus amigos es más útil que preguntarle si usa drogas).
5. Preguntar lo mismo pero de otro sujeto, de otros miembros del grupo, de otro grupo. Cualquiera que se relacione con adolescentes conoce cómo se refieren a otros (“el otro día, un amigo…”) cuando en realidad hablan de sí mismos. Es más fácil que acudan en grupo a hablar no se sabe de quién, que presentarse solos a hablar directamente de sí mismos. Se trata de aplicar en muchos momentos la misma técnica perifrástica suya. Interesarse por otros u otras situaciones para acabar sabiendo sobre ellos y ellas.
6. En algunos momentos ser francos y expresar nuestra preocupación. Su tendencia a negar que ellos tengan algún problema se desmorona cuando han de hacer el ejercicio de “tranquilizarnos”, de darnos las explicaciones que nosotros les daríamos a ellos. El juego florentino, consciente en las dos partes, de las preguntas y respuestas se convierte en comunicación directa cuando se les deja clara la razón de por qué
queremos saber, aceptando que a lo mejor estamos equivocados en nuestra preocupación y que no tienen por qué darnos explicaciones.
7. No acusarlos. Aunque las dos partes sepamos claramente que el tema tiene que ver con ellos, comenzar por hacer que asuman su “culpabilidad” nos va cerrar todas las puertas de la información significativa sobre un hecho o una circunstancia personal. Cuando consideremos el tema de la responsabilidad ya entraré en el tema de las “excusas” (siempre tienen alguna), ahora, cuando se trata de saber actuar adecuadamente lo que pretendemos es que no se pongan el caparazón de la autodefensa.
8. Dejarse engañar. Que quede claro que he escrito “dejarse”. Si nos engañan y no nos enteramos se trata de una incompetencia nuestra. Hay que permitir que nos expliquen relatos que sabemos inciertos o que están destinados a engañarnos. Pero, no es cuestión de dejarlos pasar sino de encontrar el momento para que perciban (no siempre para que lo reconozcan) que somos conscientes del engaño. Hay quien cree que en la educación no debe aceptarse la “mentira”. Ciertamente es un criterio general válido. Pero, con los adolecentes no se trata exactamente de “mentiras” sino de líos en medio de su vida liada, explicaciones contra la angustia, la confusión o el conflicto que les parecen salidas útiles. Lo importante es que descubran que no necesitan construir esos relatos para relacionarse con nosotros, que no les son útiles, que en un momento u otro intentaremos aclarar la situación aunque sólo sea para ayudarles a aclararse ellos mismos.
9. Esperar para conocer más. No querer saberlo todo desde el primer momento. Ellos y ellas irán dejando caer parte de sus relatos en diferentes situaciones. Conocerlos suponer ir sumando observaciones, informaciones indirectas, respuestas directas. La suma progresiva de ese conocimiento nos permite, a menudo, evitarnos preguntas. Además, no se trata de saber de entrada sino de mantener el conocimiento de su realidad mientras continua su relación con nosotros (a veces, cuando adquirimos un conocimiento global de cómo son parecen haber cambiado).
10. Guardar la confidencialidad. La información que facilita un adolescente siempre está circunscrita a un pacto de ayuda, en unas determinadas circunstancias y con unos adultos concretos. Como norma general no debe divulgarse nunca fuera de ese contexto y el adolescente debe tener la seguridad total de que será así.
Fragmento obtenido de la publicación: FUNES, Jaume. 9 IDEAS CLAVE. EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA. Ed. Graó. 2010
¿Preguntas o comentarios? ¡CONTÁCTANOS!

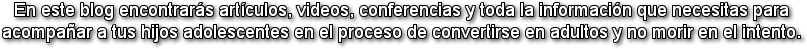

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dudas y Comentarios